Hace ya mucho tiempo, a un día de viaje de la ciudad de Kioto, vivía un caballero de pobre inteligencia y modales, pero rico en patrimonio. Su esposa, que en gloria esté, había fallecido muchos años atrás, y el buen hombre vivía en gran paz y sosiego con su único hijo. Se mantenían apartados de las mujeres, y nada sabían de sus seducciones o fastidios. En su casa, los sirvientes eran hombres y fieles, y jamás, de la mañana a la noche, posaban sus ojos sobre un par de mangas largas ni sobre ningún obi escarlata.
La verdad es que eran muy dichosos. A veces trabajaban en los campos de arroz. Otros días se iban a pescar. En primavera, salían a admirar la flor del cerezo o el ciruelo, y otras veces se ponían en camino para ver el lirio, la peonía o el loto, según fuera el caso. En esas ocasiones bebían un poco de sake, y envolvían sus cabezas con el azul y blanco tenegui y se achispaban cuanto les apetecía, pues nadie les llevaba la contraria. A menudo volvían a casa cuando ya era de noche. Llevaban ropa vieja, y su horario de comidas era bastante irregular.

Los placeres de la vida son fugaces -¡una lástima!- y con el tiempo el padre comenzó a sentir el peso de la vejez. Una noche, mientras estaba sentado fumando y calentándose las manos sobre el carbón, dijo:
-Muchacho, ya va siendo hora de que te cases.
-¡Los dioses no lo permitan! -exclamó el joven-. Padre, ¿por qué dices algo tan terrible? ¿O acaso bromeas? Sí, debes de estar bromeando.
-No bromeo -dijo el padre-. Nunca he hablado más en serio, y pronto te darás cuenta.
-Pero padre, las mujeres me producen un miedo cerval.
-¿Y no me ocurre lo mismo a mí? -dijo el padre-. Lo siento por ti, hijo.
-Entonces, ¿por qué debo casarme? -preguntó el hijo.
-Según las leyes de la naturaleza, no me queda mucho tiempo de vida, y necesitarás una esposa que cuide de ti.
Al oír esas palabras, las lágrimas asomaron a los ojos del joven, pues era de buen corazón; pero todo lo que dijo fue:
-Sé cuidarme perfectamente.
-Precisamente eso es lo que no sabes hacer -dijo el padre.
La conclusión de todo ello fue que le encontraron una esposa al muchacho. Era una mujer joven y muy hermosa. Se llamaba Borla, nada más, o Fusa, como dicen en su idioma.
Una vez hubieron brindado juntos nueve veces, y se hubieron convertido así en marido y mujer, se quedaron solos, y el joven no dejaba de mirar a la muchacha. No tenía ni la menor idea de qué debía decirle. Cogió la manga de ella y la acarició con la mano. El joven seguía sin decir nada y se veía bastante tonto. La chica se puso roja, luego pálida, roja otra vez, y prorrumpió en llanto.
-Honorable Borla, no llores, por todos los dioses -dijo el joven.
-Supongo que no te gusto -sollozó la chica-. Supongo que no me encuentras guapa.
-Querida -dijo él-, eres más hermosa que la flor de la alubia que crece en el campo; eres más hermosa que la gallina de Bantam que hay en la granja; eres más hermosa que la carpa rosada del estanque. Espero que seas feliz con mi padre y conmigo.
Ante esas palabras, ella rió un poco y se secó los ojos.
-Ponte otro par de hakama -dijo ella-, y dame esos que llevas puestos; tienen un agujero enorme. ¡No he podido dejar de fijarme en ellos mientras duraba la boda!
Bueno, ése no era un mal comienzo, y entre una cosa y otra los dos acabaron llevándose bien, aunque, por supuesto, las cosas eran muy distintas de esa dichosa época en que el joven y el padre jamás, de la mañana a la noche, posaban sus ojos sobre un par de mangas largas ni sobre ningún obi escarlata.
Con el tiempo, siguiendo las leyes de la naturaleza, el anciano murió. Se cuenta que tuvo una buena muerte, y dejó una caja fuerte que convirtió a su hijo en el hombre más rico de los aledaños. Pero eso no consolaba al pobre muchacho, que lloraba a su padre con todo su corazón. Día y noche iba a visitar su tumba. Poco dormía o descansaba, y poca atención le prestaba a su esposa, la señora Borla, ni a sus caprichos, ni siquiera a los refinados platos que ella le ponía delante. Se quedó flaco y pálido, y ella, pobre muchacha, ya no sabía qué hacer con él. Al final le dijo:
-Querido, ¿qué te parecería ir a pasar una temporada a Kioto?
-¿Y para qué habría de ir? -dijo él.
La respuesta que ella tenía en la punta de la lengua era: “Para pasarlo bien”, pero comprendió que esa razón no surtiría ningún efecto.
-Bueno -dijo ella-, por una especie de deber. Dicen que todo hombre que ama a su país deberla ver Kioto; y además, podrías echarle un vistazo a lo que se lleva ahora, y contarme cómo visten las mujeres cuando vuelvas a casa. ¡Mi ropa está tan pasada de moda! ¡Me gustaría tanto saber qué lleva la gente hoy en día!
-No tengo ánimos para ir a Kioto -dijo el joven-, y aunque los tuviera, es la época de trasplantar el arroz, por lo que no pienso ir, y no hay más que hablar.
No obstante, al cabo de dos días el joven le pide a su esposa que le prepare sus mejores hakama y haouri, y que le prepare su bento para un viaje.
-Estoy pensando en ir a Kioto -le dice.
-Vaya, menuda sorpresa -dice la señora Borla-. ¿Y qué te ha metido esta idea en la cabeza?
-He estado pensando que es una especie de deber -dice el joven.
-Ah, vaya -dice la señora Borla, y a continuación calla, pues no le falta sentido común. Y a la mañana siguiente, a primera hora, despacha a su marido para Kioto, y se ocupa de la limpieza de la casa, que está a su cargo.
El joven tomó la carretera, sintiéndose un poco más animado, y no tardó mucho en llegar a Kioto. Es probable que viera muchas cosas de qué maravillarse. Pasó entre templos y palacios. Vio castillos y jardines, y recorrió hermosas calles comerciales, mirándolo todo con los ojos muy abiertos, y probablemente con la boca también abierta, pues era un hombre simple.
Un día llegó ante una tienda llena de espejos de metal que refulgían al sol.
«Oh, qué hermosas lunas de plata!», se dijo ese hombre simple. Y se atrevió a entrar y a coger un espejo con la mano.
Al momento se quedó blanco como el arroz, y se sentó en el asiento que había a la puerta de la tienda, aún con el espejo en la mano y mirándose en él.
-Vaya, padre -dijo-, ¿cómo has llegado hasta aquí? Entonces, ¿no estás muerto? ¡Ahora sí que hay que ensalzar a los dioses! Sin embargo, habría jurado… Pero no importa, ya que estás vivo y te encuentras bien. Sin embargo se te ve algo pálido, pero qué joven estás. Mueves los labios, padre, y parece que hablas, pero no te oigo. ¿Vendrás a casa conmigo, padre, y vivirás con nosotros como antes? Sonríes, sonríes, eso está bien.
Continuará…..
Lafcadio Hearn
Fuente: Ciudad Seva

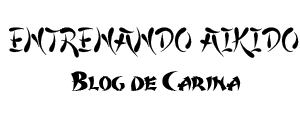





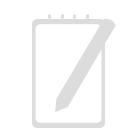

Comentarios recientes