El sabio Spinoza razonó que no existen el Mal o el Bien en términos absolutos, sólo lo malo y lo bueno según cada cual. ¿Qué es, entonces, lo malo? Aquello que le sienta a uno mal. Las setas venenosas, por ejemplo, no son malas en sí mismas, pero las llamamos así porque pueden causar trastornos y hasta la muerte a quien las come. Para el que no pretende comérselas, son unas setas tan buenas o malas como todas las demás. Y entonces ¿Por qué son malas las mujeres malas, a las que no hay que confundir con las malas mujeres, las cuales sólo son malas porque no pueden ser otra cosa? Pues son malas porque sientan mal. ¿A quién? Al que las quiere. Para el que no las quiere, las mujeres malas son tan buenas, regulares o indiferentes como cualesquieraotras. Pero ¡Ay de quien las quiere! A ése se le indigestarán y hasta pueden llegar a resultarles fatales. Ellas no tienen la culpa, claro está: son inocentes y letales, como las setas venenosas que se ofrecen en los bosques del Señor. ¡No tocar, no llevárselas a la boca, no besar, no acariciar! La culpa, si es que donde hay dolor siempre debe haber alguna culpa, será del que las quiso, del enamorado. Y no es que este buen hombre opere entre tinieblas, sin vislumbrar lo que le espera: todo lo contrario. La mujer le sienta mal porque la quiere, pero él, aquí está la gracia, la quiere porque sabe que le sienta mal. Para no andarnos por las ramas tomemos el ejemplo de King-Kong, el mono que por razones de peso, más dificultades tuvo siempre para subirse a los árboles. El rey de los gorilas no padecía carestía de doncellas: en lugar de tener una novia en cada puerto, él mismo se había convertido en el puerto final de las más exquisitas novias de la tribu que le veneraba. Todas morenas, ay. Como bien observó alguien, en aquella isla no abundaban las rubias… hasta que llegó Far Wray. Para King-Kong eso resultó suficiente: se le inauguraba un mundo nuevo, el paraíso imposible del deseo de lo insólito que luego siempre se convierte en lo infierno de lo inasequible. Pero, ¿Por qué una rubia resultó tan infinitamente preferible a las infinitas morenas de la ofrenda anual? King-Kong no era racista. Para él, todas las mujeres pertenecían a la misma raza y esa raza era la raza de lo que le gustaba, precisamente porque no era la suya. Pero como a todo buen salvaje, a Kong la apetecía lo nunca visto o palpado, lo exótico, lo inédito. Si hubiese vivido en Escandinavia, se habría ido detrás de la única negraza que rompiera con la monotonía blonda del paisaje. ¡Pobre Kong, mi semejante, mi hermano! Creyó que la preciosa novedad era para él y que era para siempre. Probablemente incluso estaba dispuesto a convertirse en un mono monógamo, no monógamo sucesivo, como había sido hasta entonces, sino monógamos definitivo y monoteísta de una nueva divinidad por la que estaba dispuesto gustosamente a renunciar a la suya. Las rubias vienen de lejos y las carga el diablo. ¡Con qué dulce torpeza de su enorme índice fálico la fue desnudando en su mano, como quien va pelando una cebolla que pronto te hará llorar! Y ella mientras gritaba, gritaba irresistiblemente la muy mala, para ponerle aún más al punto. En el disparadero. Tras la dama perdida, perdida desde que la vio porque el que estaba perdido era él, King-Kong viajó drogado y cubierto de cadenas hacia la otra jungla, la de asfalto, donde ya no le correspondía ser el rey. Sólo viajó una vez en su vida, pero hizo el único viaje que cuenta: no el del turista ni el del explorador, sino el que tiene como meta reunirnos con lo que amamos. De ese viaje, no suele volverse, pero eso es lo que menos importa. Frente a la multitud de mirones que rugía, él también rugió su deseo inmenso y rompió sus cadenas. Hizo descarrilar los trenes de cercanías que transitan de la rutina al hastío, fracturó las ventanas tras las que se esconde lo que más nos tienta, desafió a los aviones asesinos y todo lo hizo con brío y sin queja, como los machos que no pueden ganar. Por fin allá arriba descubrió que ningún rascacielos, por alto que sea, llega hasta el cielo: sólo se sube a ellos para que la caída sea aún más dura, más solitaria. Entonces la dejó en un lugar seguro y la miró por última vez, como si la viera por primera vez. Tan rubia, tan chiquitina, tan mala, tan de todos los demás. Fue su único suspiro: ¡Ay de mi Fay! Después, la guerra desigual y la muerte que todo lo iguala. Al final de su ensayo «El mito de Sísifo», Albert Camus asegura que debemos imaginarnos a Sísifo feliz en su condena eterna. También yo imagino feliz a King-Kong mientras caía desde el Empire State, porque esos malvados amores que matan son los únicos que hacen de veras vivir. Fernando Fernández-Savater Martín (San Sebastián, 21 de junio 1947), filósofo, activista y escritor español. Fuente:blog de kabeza
Para no andarnos por las ramas tomemos el ejemplo de King-Kong, el mono que por razones de peso, más dificultades tuvo siempre para subirse a los árboles. El rey de los gorilas no padecía carestía de doncellas: en lugar de tener una novia en cada puerto, él mismo se había convertido en el puerto final de las más exquisitas novias de la tribu que le veneraba. Todas morenas, ay. Como bien observó alguien, en aquella isla no abundaban las rubias… hasta que llegó Far Wray. Para King-Kong eso resultó suficiente: se le inauguraba un mundo nuevo, el paraíso imposible del deseo de lo insólito que luego siempre se convierte en lo infierno de lo inasequible. Pero, ¿Por qué una rubia resultó tan infinitamente preferible a las infinitas morenas de la ofrenda anual? King-Kong no era racista. Para él, todas las mujeres pertenecían a la misma raza y esa raza era la raza de lo que le gustaba, precisamente porque no era la suya. Pero como a todo buen salvaje, a Kong la apetecía lo nunca visto o palpado, lo exótico, lo inédito. Si hubiese vivido en Escandinavia, se habría ido detrás de la única negraza que rompiera con la monotonía blonda del paisaje. ¡Pobre Kong, mi semejante, mi hermano! Creyó que la preciosa novedad era para él y que era para siempre. Probablemente incluso estaba dispuesto a convertirse en un mono monógamo, no monógamo sucesivo, como había sido hasta entonces, sino monógamos definitivo y monoteísta de una nueva divinidad por la que estaba dispuesto gustosamente a renunciar a la suya. Las rubias vienen de lejos y las carga el diablo. ¡Con qué dulce torpeza de su enorme índice fálico la fue desnudando en su mano, como quien va pelando una cebolla que pronto te hará llorar! Y ella mientras gritaba, gritaba irresistiblemente la muy mala, para ponerle aún más al punto. En el disparadero. Tras la dama perdida, perdida desde que la vio porque el que estaba perdido era él, King-Kong viajó drogado y cubierto de cadenas hacia la otra jungla, la de asfalto, donde ya no le correspondía ser el rey. Sólo viajó una vez en su vida, pero hizo el único viaje que cuenta: no el del turista ni el del explorador, sino el que tiene como meta reunirnos con lo que amamos. De ese viaje, no suele volverse, pero eso es lo que menos importa. Frente a la multitud de mirones que rugía, él también rugió su deseo inmenso y rompió sus cadenas. Hizo descarrilar los trenes de cercanías que transitan de la rutina al hastío, fracturó las ventanas tras las que se esconde lo que más nos tienta, desafió a los aviones asesinos y todo lo hizo con brío y sin queja, como los machos que no pueden ganar. Por fin allá arriba descubrió que ningún rascacielos, por alto que sea, llega hasta el cielo: sólo se sube a ellos para que la caída sea aún más dura, más solitaria. Entonces la dejó en un lugar seguro y la miró por última vez, como si la viera por primera vez. Tan rubia, tan chiquitina, tan mala, tan de todos los demás. Fue su único suspiro: ¡Ay de mi Fay! Después, la guerra desigual y la muerte que todo lo iguala. Al final de su ensayo «El mito de Sísifo», Albert Camus asegura que debemos imaginarnos a Sísifo feliz en su condena eterna. También yo imagino feliz a King-Kong mientras caía desde el Empire State, porque esos malvados amores que matan son los únicos que hacen de veras vivir. Fernando Fernández-Savater Martín (San Sebastián, 21 de junio 1947), filósofo, activista y escritor español. Fuente:blog de kabeza

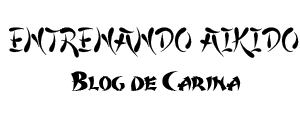





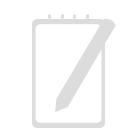

Comentarios recientes